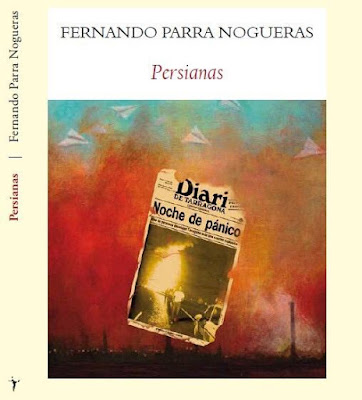"CÁPSULAS DE UN TIEMPO DETENIDO"
Por Pilar Blanco Díaz
Texto de presentación de Persianas en la Librería 80 Mundos
(Alicante, 7 de noviembre de 2019)
Profesor,
articulista del Diari de Tarragona, sostenedor de un blog literario Cesó todo y
dejeme, prologuista, reseñista y escritor de vuelo amplio, Fernando Parra,
catalán de raíces andaluzas, se estrena con esta obra en la novela, género que
considera su preferido y en el que dice encontrarse más cómodo. Según confiesa,
la escritura para él no es un oficio o una afición “el jobi” por el que la
gente pregunta, sino una forma de entender el mundo. Tanto es así que la
segunda novela, El antropoide, ya está lista para su publicación por la
Editorial Candaya en otoño de 2020, y la tercera progresa adecuadamente. Pero
no debemos extrañarnos: si los seres vivos respiran y los escritores escriben,
es lógico que Fernando, que es escritor probablemente desde antes de adquirir
consciencia de ello, lo haga con tanta sinceridad y honestidad, desde la
médula. ¿Qué si no?
[…]
En
mi opinión, Persianas podría haberse llamado “cápsulas de un tiempo detenido”
(frase que aparece en el cap. 2), pues si de algo habla aquí Fernando es de
tiempo, de instantes, de la memoria que congela el pasado y lo aproxima.
Aunque, como dice la poeta Julia Uceda, "recordar no es siempre regresar a lo
que ha sido". La literatura es el conjuro con que la realidad, incluso nuestra
vida, se convierten en ficción. Y la persona en personaje. Y los finales en
felices o dramáticos a conveniencia de la trama. Quizás ese sea otro aliciente
para convertirse en escritor.
Porque "somos épica y fugacidad, polvo que arrastra el vendaval de la historia" en
palabras de Walter Benjamin, surge la literatura como antídoto contra el veneno
del olvido, para asentar aquello que se aleja, para hacerlo inmortal. Sin ella,
los años de oprobio serían también años de ceguera.
El
mundo que conocemos está construido sobre ruinas y cadáveres, cantos triunfales
y gritos de dolor. En él hay una historia externa y otra furtiva, una gloriosa
y otra mínima cuyos protagonistas no saben que lo son, pues viven sofocados por
el gris de sus vidas grises. Por eso es tan necesaria la Literatura, no solo
para ensalzar fazañas, sino para encarnar los sueños modestos, el clamor
colectivo, los raptos del espíritu, la memoria humillada, el afán de seguir
adelante abrazados a la esperanza.
En
estos sueños modestos, en estas vidas pequeñas se ha volcado Fernando en su
primera novela, así que pongámonos a la faena y a ver cómo salimos de este
tuerto.
¿Silbamos
a ver si alguien viene a ayudarnos?
Primer
silbido: el título.
“Las
persianas se parecen siempre a sus dueños”, dice el comienzo de la novela. Con
semejante afirmación la atención del lector queda atrapada desde el principio.
Ante nuestros ojos lectores, instalados en la atalaya que es la ventana de
Rodrigo, se desplegará un paisaje de barrio con casas de pisos llenas de
ventanas, y como la acción no transcurre en Escandinavia, ventanas llenas de
persianas que guardan, tras sus lamas, lo que imaginamos de la vida de los
otros, metáfora de la propia escritura.
Porque «persianas» remite a algo cotidiano y
aparentemente anodino, pero también implica lo que protege la intimidad de la
observación ajena. Sin mirada no hay escritor, luego es importante que la
persianas encubran pero al mismo tiempo desvelen. (Tendréis que leeros el libro para
comprenderlo del todo).
Las
persianas, además, son un artilugio que se estira y se enrolla como lo hace un
relato, como se devana un ovillo, que eso es narrar: hilar, tejer.
Persianas,
finalmente, me hacen pensar en persa y persa en Sherezade y los mil y un
relatos que le salvan la vida. La fantasía surge al final del hilo como al
final del cuento nace su verdad. Fijaos si da de sí el título.
Segundo
silbido: la infancia.
¿Qué
pueden tener en común unas persianas, un niño de nueve o diez años, un barrio
obrero de Tarragona, un tablero de la oca, los atentados de ETA, el póster
galáctico, un extraño vagabundo, los tebeos, un pueblo de Jaén, Barrio Sésamo,
una niña rubia, un fantasma y el vino de El Bierzo, entre otros muchos? ¿Cómo
un mundo tan pequeño puede reunir dentro de sus lindes lo real y lo imaginario,
la rutina con el relámpago de lo inesperado, el pasado con el futuro? Pues
bien, el nexo copulativo que consigue que elementos tan dispares confluyan en
un mismo espacio-tiempo es la infancia.
Dice
el poeta Rilke que la verdadera patria del hombre es la infancia. Podemos estar
o no de acuerdo con considerar que tras los muchos exilios de la vida se
regresa a ese origen inviolable, el que nunca traiciona, base del dolor futuro
o la futura alegría. Pero lo que sí es cierto es que infancia y memoria
constituyen un semillero para cualquier escritor. Para consagrarlas o
desmontarlas, que ahí cada uno puede y debe obrar con libertad.
Escribir
es magia y es asombro. Cuando la narración toma las riendas, salen en riguroso
desorden recuerdos de la imaginación e invenciones de la biografía,
aspiraciones nunca alcanzadas y miradas dispuestas no a re-crear los hechos,
sino a crearlos directamente.
Y
eso es lo que tenemos hoy ante nosotros, una primera novela sustentada en lo
autobiográfico y en la necesidad de interpretar el pasado y a sus héroes
anónimos mediante una ficción mitificadora que le dé sentido al presente: el
“os cuento para contarme” que Fernando Parra resuelve con talento al permitir
ma non troppo que su personalidad se imprima en el aprendizaje de vida del
desorientado Rodrigo.
A
este propósito creo que vienen bien las palabras de Josep Maria Esquirol: la
memoria no es memoria del tiempo pasado, sino ampliación y enriquecimiento del
presente, ese presente al que llegan como los restos flotantes de un naufragio
ecos de un malestar que hace al protagonista sentirse incómodo en su propia
piel, en cualquier lugar donde sea visto diferente, “charnego”en
Cataluña, “catalanito” en el pueblo de sus padres; incómodo también en una edad
y en unos sueños enredados en la niebla o en las exudaciones de la fábrica,
tanto da.
Este
malestar aflorará finalmente en un sentimiento de infancia traicionada:
En
aquella plaza había un niño que había descubierto la promiscuidad inherente a
la nada. Su corazón no pertenecía a nadie. Un niño de los ochenta que tarareaba
las letras de Renato Carosone y que se sabía las canciones de Cecilia, y de
Palito Ortega y de Serrat; un niño mediterráneo a quien ponía triste el mar; un
niño que se sabía niño pero a quien le habían explicado los secretos de la
tinta invisible y el mal que se oculta tras una pastilla de jabón; el catalán
de Andalucía y el andaluz de Cataluña y ni una cosa ni la otra. Solo el barrio,
su familia y don Ramón.
Pongamos,
de la mano de Fernando, a un niño ante el mundo. Juntemos lo rutinario con lo
inventado, lo doméstico con la aventura, lo real con un caleidoscopio de
interpretaciones, todo lo que se necesita para circular por una realidad que en
nada se parece a como nos la endulzan cuando somos pequeños.
Todo
niño (y bastantes adolescentes) es un artefacto explosivo de difícil control.
Puede que nunca estalle, pero el riesgo siempre está ahí, y uno que colecciona
cromos, ve la tele y lee
libros
crea además un universo propio hecho de retales frankesteinianos, que el autor
ha representado hábilmente con la inserción de numerosas cartas dirigidas por
el protagonista, a los personajes que poblaban la infancia de los niños de su
generación: tiernos como Chanquete, E.T. o Scooby Doo; heroicos con su lado
canalla como M.A o el lagarto bueno de V, de entendederas ágiles para resolver
enigmas como Jessica Fletcher o McGyver, humanos, animales, alienígenas,
dibujados, de celuloide, de trapo….
Su
inocencia se transparenta en esos reproches, peticiones de ayuda, consejos o
simples desahogos que suponemos sin respuesta.
Pero también sorprende la urgencia por saber, por actuar, pues su
cabeza, con todas sus cavilaciones y temores, nunca se está quieta. El entorno
confortable ha empezado a tambalearse -se vislumbran a lo lejos los inevitables
terremotos y erupciones volcánicas de la adolescencia- y ante ellos cualquier
apoyo es bien recibido. Pues si la sociedad se conmociona ¿cómo no van a
hacerlo los insignificantes protagonistas de la intrahistoria, que constituyen
un fondo social inseparable de la peripecia personal de la novela?: "Tras ellas
hay personas igual que estas persianas. Gentes de vidas grises y anodinas, que
se dejan levantar cada mañana por la polea de los días sin saber demasiado bien
quién tira de la cinta ni por qué".
Así
las cosas, coloquemos, como decía, a ese niño en una época histórica y en un
lugar, varios meses
de 1987 en el barrio de Bonavista de Tarragona, “la periferia de la periferia”,
habitado mayoritariamente por familias procedentes de Andalucía, Extremadura y
Castilla que: soportábamos la contaminación y los olores nauseabundos. "El azul
de nuestro cielo enfermo adoptaba los tintes purulentos de los gases amarillos.
A veces, una fuga accidental de etileno explotaba con estrépito tal que la onda
expansiva quebraba los cristales o bofaba las persianas de las
cocheras".
A
la manera de un personaje de Mark Twain, Laforet o Marsé, Rodrigo, cuya memoria
(y la de Fernando agazapado detrás de la persiana) está formada por lecturas,
música, series de televisión, actores y personajes de la programación infantil,
pero también por las calles y plazas del barrio, el descampado, la escuela, la
mercería de Antonio, el quiosco de los
cromos, el pueblo de sus padres… deambula por ellos a través de la
reconstrucción de un tiempo que ya fue y dejó profundas huellas en el adulto
actual y en su relato, constatadas en expresiones como: cuando tuve la edad
suficiente; como acabó con mi infancia feliz, amplificadas ahora que escudriña
el hombre y no vio el niño, etc.
Una
primera novela es muchas veces una salida airosa para un recuerdo que supura,
el de un niño huérfano, vendido por su madre, rarito (Tom Sawyer; Lázaro de
Tormes, Harry Potter), el de una muchacha desarraigada (Andrea en Nada, de
Carmen Laforet); el de quien, por la razón que sea, pierde pie, paisajes,
infancia. Escribir se convierte entonces en el bote salvavidas que rescata
-porque anticipa la madurez- pero también que condena a habitar la realidad más
ramplona, porque cierra definitivamente la infancia:
"Hacerse
mayor es reescribir el libro que los adultos dejan en tu mesita de noche,
glosar sus páginas al margen, con la ironía pintada en la cara y el
remordimiento del sacrílego que ha alcanzado la sabiduría; dotar a las viejas
palabras de tus padres de su verdadero sentido oculto. (…) y así es como el
pozo del descampado que succionaba a los niños para llevarlos al infierno era
tan solo una vulgar alcantarilla sin tapa (…); que todo esto era, al fin, la
vida: una sucesión de renuncias a lo maravilloso y un paulatino descreimiento
de todo: de los Reyes Magos, del Ratoncito Pérez, del cagatió, de la vida
eterna, de la inmortalidad de tus padres".
Desde
el los sueños juveniles se corrompen en boca de los adultos de un Juan Marsé
muy presente en este libro, al anticipo del capítulo nueve:
"…ajeno
a todas cuantas tristezas hubiera conocido nunca y que habría de acompañarme ya
para siempre marcando con su hierro candente los surcos por donde han muerto
todos los niños que fui".
Y
que rematará en el capítulo 24: "creo que fue mi infancia la que se hizo al fin
pedazos, ahora ya sí, para siempre".
El
tono es sentencioso, la conclusión amarga, el estilete crítico asoma de vez en
cuando, pero en la disección de los ojos adultos. El niño bastante tiene con
torear sus propias incertidumbres.
No
hay demasiada condescendencia en el autorretrato que el narrador hace del niño
que fue, dibujado con el pincel del humor de quien sabe reírse de sí mismo, el
torpe, el inadaptado, el medroso, el enamoradizo, el graponer. Y el inseguro,
porque quien es demasiado consciente de los huracanes y bandazos de la existencia
tiene esa fragilidad que termina pareciéndose a la fortaleza: "Los hijos de los
charnegos, en cambio, éramos solo un injerto extraño, una especie híbrida,
únicamente segura de su savia cierta pero ni olivo ni avellano, charnegos por
herencia y catalanes solo por casualidad. Catalanes incompletos que hablaban
castellano, lo que para algunos resultaba un estigma insuperable, como si
existiera una única manera de ser y sentirse catalán, el catalán canónico de un
oficialismo marginador que todavía no había puesto completamente sus cartas
bocarriba. El charnego levantaba así Cataluña con su trabajo sin saber que
algún día habría de ser excluido de un proyecto de convivencia que consideraba
común".,
Tercer
silbido: la memoria.
El
niño creció. Y su mundo se convirtió en distancia, la que permite poner las
cosas en su sitio, la memoria en la pluma. Con esa distancia y solo entonces
empieza la fábula, que incluye todos los ingredientes necesarios para engatusar
al lector. A partir de una geografía cotidiana y segura: vidas pequeñas e
insignificantes en microcosmos que son mundos, se esbozan el misterio y la
aventura, connaturales a la necesidad infantil de trascender lo familiar y gris
tiñéndolo con los colores que, por ejemplo, el cine brinda: igual que hacían los
mafiosos de las películas; igual que en las películas de miedo; quizás por eso
le parezca todo esto una película…
Así,
ya en el capítulo cuatro se entreabre la cripta del misterio con el suceso de
Camilo, al que se suma la figura admirada pero pronto sospechosa de don Ramón;
o de Severiano Cano, el gitano, los acontecimientos reales de los atentados de
ETA en la Petroquímica de Tarragona y en Hipercor, la extraña huella en el
plano, el tambor de la persiana…
Pero
también da sus primeros zarpazos el amor, desarrollado, como los demás temas,
desde un punto de vista épico muy literario: los mensajes voladores escritos
con zumo de limón, el anhelo caballeresco de protección de la amada, el
mercadeo con los afectos, la traición y el desengaño.
Hasta
la muerte planea por la novela como por la vida, de manera lejana a través del
atentado de ETA, de manera más próxima a costa de Camilo.
No
podemos dejar a un lado el componente de denuncia que la novela tiene, y que
sin ser el tema central sí la atraviesa de parte a parte, sobre todo en lo que
se refiere tanto al engaño y decepción de personas admiradas o queridas como al
afán de insistir en las diferencias en lugar de en lo que nos une; y al
nacionalismo de cualquier sesgo que se basa en la superioridad de unos sobre
otros por su lugar de origen, su lengua, su piel o su nivel económico y que
fomenta la desigualdad, como leemos en la casi letanía:
"Y,
sin embargo, hay más miedo y más perturbados en el mundo de ahí fuera que en
los manicomios encantados.
Miedo
a los hombres que dicen liberar pueblos subyugando con el terror a otros
pueblos.
Miedo
a la tiranía del dinero, que envilece a los hombres y enfanga sus ideales.
Miedo
al amor, que turba las mentes, las obsesiona y las pierde.
Miedo,
cada noche, a que se mueran tus padres.
Miedo
a las Aurèlias, que cifran la virtud de un hombre en el idioma que habla, en el
pedigrí de su sangre y en el tonto amor a un trapo que llaman bandera.
Miedo
a los muros y a las fronteras.
Miedo
a los suicidas que abdican del mundo.
Miedo
al miedo y a la hipocondría de vivir".
Decía Valente que “solo se llega a
ser escritor cuando se mantiene una relación carnal con las palabras”, y esta
es otra característica que constituye la espina dorsal de la prosa de Fernando,
en la que vemos rasgos descriptivos de Azorín o Miró morosamente repujados, una
complacencia verbal casi barroca, ironía cervantina y regodeo en las palabras y
las metáforas, paladeadas, masticadas, sinuosas como serpientes cuyo ondular le
va dando forma al relato, que arrastra literatura a manos llenas.
He
aludido con anterioridad al humor, pero es un humor muy entretejido también con
el lenguaje, como puede apreciarse en construcciones como: encuentro
interventanal, genocida dental, ropa de abrigo para el clima celestial, epilepsia
mandibular, almúedanos de barriada llamando desde minaretes de geranios, hordas
guripas o el onomatopéyico y casi irreproducible un burro rebuzna
su
asma en los establos; en otro sitio una gallina cococomenta con las
cococomadres algún cococotilleo de la granja; un pavo real amanece sus ojos de
fátima sobre el cielo de su manto de plumas…
El
niño que fue ya había puesto la primera piedra del adulto que rememorará
aquellos días, y su mundo referencial no se circunscribe tan solo al físico o
al emocional. Está hecho de una epidermis literaria que salta en cualquier
párrafo más o menos embozado como forajido del Oeste. Veamos algunos ejemplos:
Como decía Pedro Salinas, “destinos de trueno y rayo”; maestro de componer
virgos (musicales), con su aroma celestinesco; como en el romance; como la tregua de una batalla homérica; como un
Cid a lomos de su Babieca; sacada de algún cuento de los Hermanos Grimm; esto
la niña dixo e tornós para su casa…
El
lenguaje se convierte entonces en un juguete, arcilla que moldear, masa que se
lleva a boca y se comparte con el lector como quien comparte un secreto valioso
o lo inicia en un rito esotérico que marcará su vida futura. Nadie que lo haya
leído o haya asistido a una clase de Fernando se extrañará. Es escribir con el mismo
aire que se respira.
El
tiempo se me acaba. Es hora de ir bajando la persiana de esta presentación y
salir a las calles de la novela para tomar un aperitivo con Fernando y Rodrigo
y dejar que se expliquen. Que nos aclaren su maña artístico-manual con
resultado de bodrio, o su debilidad del “llorando al mar soñé”. Para que
oigamos al charnego, al catalanito, al alicantino por amor.
Porque
las persianas se parecen siempre a sus dueños. Y los libros también.