Solo una enamorada de Madrid podía escribir el libro
que nos ocupa. Paseos singulares por Madrid. Centro y aledaños es, ante
todo, una hermosa oda a Madrid, una obra en la que Concha D’Olhaberriague nos
invita a mirar con otros ojos, los del paseante sosegado que degusta con calma,
una ciudad por todos casi conocida. El adverbio casi no es aquí baladí,
puesto que la autora propone un itinerario alternativo que trasciende la mera
tipicidad de las guías turísticas al uso.
La obra cuenta con un excelente prólogo de Gonzalo
Hidalgo Bayal y con una introducción de la propia escritora en la que explica
el germen de este libro, fruto de su experiencia en la ciudad en la que vive y
que recorre con deleite en sus habituales paseos; de modo que esta obra es «el
fruto de una razón vital». Y es que Concha D’Olhaberriague, además de crítica
literaria, profesora y gran estudiosa de autores como Unamuno, es una flâneur
con afán de conocer y descubrir no únicamente lo que hay en Madrid sino lo que
hubo, por lo que en su obra se establece un armónico diálogo entre el pasado y
el presente de la ciudad.
Con una prosa muy elegante, la autora nos regala una
obra en la que se combinan a la perfección la documentación exhaustiva, las
reflexiones filológicas, las leyendas y curiosidades, la etimología de
topónimos y los tecnicismos arquitectónicos y paisajísticos explicados siempre con
rigor y claridad. Todo ello con un eje vertebrador que recorre el libro: la
presencia del arte en general y de la literatura en particular. El capítulo
estrella en este sentido es el dedicado al Barrio de las Letras cuya fascinante
lectura sumerge al lector en unas calles por las que aún resuenan los pasos de
grandes literatos, historiadores, pintores, actores… De la mano de la autora
visitamos de otra manera teatros, cafés, iglesias y otros edificios destacados
de la zona. El verbo visitar cobra todo su sentido, puesto que Concha
D’Olhaberriague tiene la capacidad de que el lector sienta que está haciendo un
recorrido corpóreo por los lugares que se describen, su fraseo guía nuestros
ojos, orienta nuestros pasos de tal modo que sentimos que estamos allí, no solo
leemos, sino que viajamos. La estela artística destaca también en el capítulo
dedicado al Madrid de Goya. El viaje espacio-temporal que propone la autora nos
lleva al origen de la ciudad en el Barrio de los Austrias, con la sugerencia de
pasearlo cuando cae la noche, y a buscar los vestigios de la ciudad murada.
Asistimos también a la fiesta inaugural del Palacio del Buen Retiro hasta su
conversión en el famoso parque, con una explicación detalladísima de los
diferentes edificios que lo componen, de los usos que tenían y que tienen y de
poetas y narradores que se relacionan con este pulmón de Madrid. Asimismo,
propone una ruta franciscana en la que los lectores, ciegos mendicantes,
recuperamos la vista ungiéndonos con el aceite sanador de las sabias palabras de
la autora cuando explica, por ejemplo, iglesias como la Capilla del Cristo de
los Dolores. La mirada de la escritora no sigue un criterio centrista, sino que
abre su campo de atención también a lo lejano en capítulos como el dedicado a
Carabanchel, con sus excelentes descripciones de las quintas señoriales de
recreo del siglo XIX y su mezcla de barrio castizo y vanguardista; o como el
dedicado a iglesias periféricas. El paseo se detiene también en jardines
semiocultos, remansos de paz, en un capítulo muy sugestivo y estimulante, pues
el lector camina por florestas de estilos variados cuyas fragancias a olivos,
rosas, lirios, alhelíes, naranjos… dotan al capítulo de una atmósfera
envolvente y casi onírica. Para completar la visión espacial de la ciudad, el
lector visita diferentes miradores desde los que otear Madrid para comprender
desde las alturas cómo la historia y el paso del tiempo han acabado
configurando la fisonomía de una ciudad apasionante. No faltan reflexiones en
las que se muestra la preocupación de la autora por fenómenos como la turistificación
o el deterioro de algunas zonas.
Les aseguro que tras la lectura de esta obra, tras
estos paseos, no acabarán agotados sino que desearán volver a transitar estos
lugares con el afán del viajero que siente la necesidad no solo de ver, sino de
comprender, de tener una experiencia reflexiva e inmersiva al recorrer las
rutas propuestas. Y para ello, no se me ocurre mejor cicerone que el amor
matritense de Concha D’Olhaberriague.






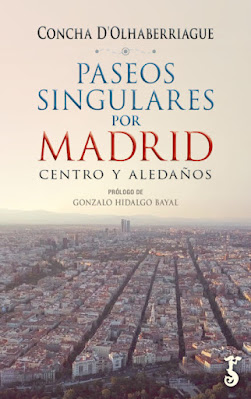
.jpg)


.jpg)
