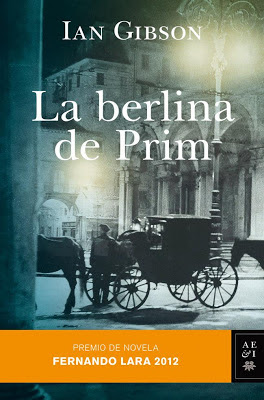La llegada
del otoño nos brinda a los adictos al teatro la posibilidad de volver a soñar
con las historias que se representan sobre las tablas. Pese a que el estío es
una de mis estaciones favoritas, esta nueva etapa del año se me hace más
llevadera cuando hojeo y ojeo la nueva programación de El Principal. Es una
costumbre que roza lo sagrado, leer y releer bien toda la oferta cultural que
se nos ofrece a los alicantinos para no equivocarme en mi elección. ¡Ay, y
cuánta razón tenía el gran Quevedo al hablar del “poderoso caballero” llamado
don dinero! La pecunia nos obliga a los enamorados del teatro a afinar bien en nuestra
selección. No puede faltar un clásico, por supuesto, ni obras con actores
consagrados, pero tampoco está de más elegir alguna comedia de entretenimiento,
sencilla, pero con poder catártico, pues… ¿a quién no le gusta evadirse durante
unas horas de la rutina, de esa monotonía que se impone, lenta y silenciosa, a
lo largo de la semana?
Pude
disfrutar de esta catarsis en forma de carcajada continuada con El apagón, adaptación de Black comedy de Peter Shaffer, que ya
fue representada en España en 1968. Ahora, vuelve a pisar las tablas con fuerza
de la mano de un elenco de actores encabezado por Gabino Diego. Éste interpreta
a Brindsley, un joven escultor sin éxito al que visitará un importante
coleccionista de arte para conocer su obra. Parece que, por fin, vivirá una
gran noche. A esta emoción se suma el nerviosismo por conocer al padre de su
prometida, un militar retirado que no ve con buenos ojos que su pequeña esté
enamorada de un artista sin futuro. Para intentar impresionar a ambos invitados,
la pareja toma prestadas algunas piezas de decoración y de mobiliario de
Harold, el vecino anticuario de Brindsley que estará ausente ese fin de semana.
Mas un inesperado imprevisto en forma de apagón, torcerá los planes de los
protagonistas.
El apagón se
presenta como una convención teatral que el público debe aceptar para disfrutar
de la esencia de la representación. Cuando el escenario está a oscuras, el
público no ve, pero los personajes sí. En cambio, cuando las luces iluminan el
escenario, los personajes no ven nada, lo cual condiciona la interpretación de
los actores. Éstos han de caminar a tientas por la casa, con los consiguientes
tropezones, y se hablan sin mirarse, por lo que los intérpretes no cuentan con
la réplica del compañero. Es decir, las condiciones de la representación son
más complicadas para ellos, pues deben actuar como si estuvieran a oscuras.
El enredo se
complica aún más con la llegada de miss Furnival,
una vecina miedosa, interpretada magníficamente por Aurora Sánchez; con el
regreso del vecino anticuario y con la aparición inesperada de la verdadera
novia del joven escultor. Todos los personajes y sus acciones entretejen un
cúmulo de situaciones hilarantes y disparatadas. Quizás el desenlace se
resuelva con cierta celeridad y simpleza, pero es que lo importante aquí es el nudo de la historia,
el enredo de sus situaciones, válidas por sí mismas, que complican cada vez más la acción y aumentan
la carcajada del espectador.
En definitiva,
El apagón se presenta como un
espectáculo altamente recomendable para aquellas personas que deseen reírse sin
más, no buscar ninguna explicación o enseñanza más allá de la sesión de
risoterapia que nos ofrecen estos actores. Es una buena oportunidad para
disfrutar de un rayo de ilusión en medio de este
cielo enmarañado de nubes negras, oscuridades e incertidumbres, para hallar algo de luz en medio de este gran apagón, cuya avería se alarga ya demasiado tiempo y que no parece que vaya a solucionarla compañía eléctrica alguna. Y así, estando a dos velas como estamos, el teatro luce su palmatoria y nos ilumina el corazón entre las penumbras.









.jpg)