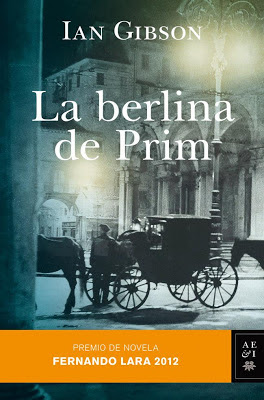Estos
días estoy acabando de leer Fortunata y Jacinta, del gran Benito Pérez
Galdós. Por Galdós siento una devoción y una fidelidad como por ningún otro
escritor. Cuando no sé qué leer o estoy hastiado de mala literatura, siempre
vuelvo a don Benito y, durante el tiempo que dura la lectura de cualquiera de
sus libros, me reconcilio con el arte de escribir y con la belleza de nuestro
idioma. Creo haberlo escrito alguna vez: cuando leo a Galdós, vuelvo sobre
seguro, como si volviera a casa. Pues bien, hace unas semanas, durante uno de
mis frecuentes viajes a Alicante, leía yo en el tren Fortunata y Jacinta.
Los viajes en tren de hoy día sin la compañía de los libros serían
sencillamente soporíferos. Y hete aquí que llego a aquel pasaje del libro donde
Galdós describe el viaje de novios de Jacinta y Juanito Santacruz,
concretamente la ruta en tren que los recién casados emprenden desde Barcelona
hasta Valencia. Justamente mi tren atravesaba entonces la huerta valenciana y
ya no supe si el libro era ventana o la ventana, libro, porque el cinerama del
paisaje tras el cristal y la descripción galdosiana de la novela eran todo uno.
¡Qué coincidencias tan mágicas ofrece la literatura! Por un momento, don Benito
estaba allí, en el asiento de enfrente, como en los trenes de antaño,
conversando conmigo sobre la belleza de la tierra levantina; y hasta me indicó
cómplice, con un gesto de su cabeza dirigido a unos asientos cercanos, la
situación de los tortolitos con sus tontos arrumacos, todavía lejanos los días de
amargura que ese señor de elegante bigote y ojillos vivarachos sentado frente a
mí, les tenía reservados.
Lo
de las coincidencias literarias no es infrecuente. Hace un tiempo, mi amigo
Javier Angosto escribía en el Diario de Teruel, un estupendo artículo
titulado “Lecturas interactivas”, donde aparte de otras jugosas anécdotas,
contaba que una vez, en un café de la Plaza Prim de Reus, leía La
voluntad, de Azorín, y que justo en un pasaje donde el de Monóvar
describía, en una de sus frecuentes estampas rurales, el vuelo de una abeja, se
posó sobre el libro el tal insecto, con la consiguiente sorpresa de mi amigo,
agrandada por la circunstancia antes referida de que éste se hallaba en pleno
centro urbano de Reus. Y quién se resiste a ponerle fe e imaginación y a pensar
que aquella abeja mandóla Azorín a uno de sus lectores más incondicionales,
desde quién sabe qué esferas de la inmortalidad como un guiño de su amistad.
Es
también famosa aquella carta que una lectora de Gabriel García Márquez envió al
escritor colombiano, contándole que su hijo había nacido con algo parecido a
una colita de cerdo en la espalda, tras leer Cien años de soledad.
Pues
bien, después de todo esto, ¿qué podía hacer yo cuando siguiendo la lectura de
Fortunata y Jacinta, llego al capítulo en que a la familia Santacruz
les toca el décimo de la lotería de Navidad? ¿Qué podía hacer yo cuando Galdós
informa incluso del número que les toca en suerte? Pues, obviamente, ir a
Madrid en Navidad, comprar el susodicho número y darle unas buenas friegas en
la puerta de la supuesta casa de los Santacruz, en la Plaza de Pontejos. Algo
parecido hice ya una vez con aquel décimo capicúa de sietes y cincos que le
compra Max Estrella a la Marquesa del Tango en Luces de Bohemia,
aunque entonces no hubo suerte.
Con
el décimo de Galdós tampoco me he llevado el gato al agua, pero he cobrado los
20 euros del reintegro. Lo que demuestra que la literatura normalmente no nos
hace millonarios, pero tampoco nos arrebata nada. Y que los millones, en
literatura, no se cuentan por euros. Su moneda tiene curso legal en la gran
banca del espíritu.
 |
| Tisbe en la Plaza de Pontejos, frente a la supuesta casa de los Santacruz |
 |
| Píramo con el décimo de "Fortunata y Jacinta" |
 |
| Tisbe con el décimo de "Fortunata y Jacinta" |
 |
| Las friegas mágicas en la puerta de los Santacruz. |
¡¡FELIZ Y LITERARIO 2013!!






















.jpg)