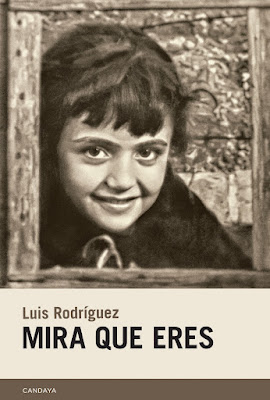Hay un poema de Tomás Soler Borja, incluido en esta Antología de poesía viejoven que hoy reseñamos que me parece muy representativo respecto
al posicionamiento ético y estético que constituye esta compilación. El poema podría perfectamente defender la coherencia del poeta ante los embates del oportunismo y del
adocenamiento que impone el mercado editorial. Eso sí, ser coherente significa,
como en el poema, recibir muchas hostias. Ahora que los criterios de las
grandes editoriales han dejado de ser literarios para rendirse al oportunismo
de un feminismo mal entendido y a la tiranía de la juventud como un valor
añadido, libros como este son más necesarios que nunca. El pasado mes de
octubre, el periodista y escritor Juan Soto Ivars entrevistaba en El Confidencial al escritor Sergi
Puertas. La entrevista es espeluznante. Sergi Puertas, después de enviar su
novela a multitud de editoriales y de recibir el silencio más absoluto, decide
hacerse pasar por una mujer joven. A partir de ese momento, a Puertas empiezan
a lloverle las ofertas. La novela es la misma. Pero ahora él ya no es Sergi, de
50 años de edad, sino Lidia, de 25. Enrique Redel, director de la editorial Impedimenta,
se pone en contacto con Sergi-Lidia y, entusiasmado, le ofrece publicar la
novela. Pero hay un momento en que Sergi Puertas ya no puede sostener más la
argucia y revela su verdadera identidad haciendo que Redel monte en cólera y se
niegue a publicar el libro. Luego rectificará, imagino que porque no hacerlo
habría supuesto delatar su indecente cribado. La nobilísima empresa de reparar
el silencio al que durante años han sido sometidas las mujeres en el campo de
la literatura nunca puede justificar estos réditos coyunturales, entre otras
cosas porque, junto a voces femeninas interesantísimas y refrescantes que están
haciendo las delicias de los lectores más exigentes, también se están colando y
en mayor número, autoras tremendamente mediocres. ¿Dónde queda entonces la
Literatura? Otro tanto ocurre con la edad (y aquí las víctimas son tanto
hombres como mujeres). Ni las editoriales ni la prensa se interesan ya por
autores que superen la cuarentena a no ser que ya sean escritores consagrados
que pegaron su pelotazo a tiempo. De lo contrario, tras los cuarenta, no
existes. Curiosa paradoja, si pensamos, con lógica, que es tal vez en la edad
madura cuando un autor autoexigente, curtido ya por su bagaje literario o por
sus lecturas, está en el momento idóneo para crear su mejor obra o para
protagonizar un buen debut. Esta antología viene a desagraviar a todos esos
escritores, ajenos a los circuitos oficiales del mercado. Recopila versos de 20
poetas nacidos entre 1956 y 1985.
Por el libro desfilan los
grandes asuntos de la poesía universal, eso sí, tamizados por la muy particular
cosmovisión de sus autores que es lo que le da al libro su valor añadido al
reformular los motivos recurrentes de la tradición literaria desde un prisma
novedoso, a veces rupturista, sorprendente y en ocasiones también
desconcertante. Uno de los temas más prolíficos que jalonan esta antología es
el de la infancia. La necesidad de contemplar el mundo siempre desde el asombro
del niño, la nostalgia de las comidas familiares de unos viernes retratados ya
en sepia en el calendario de la memoria; el olor a Brumol ejerciendo de
magdalena proustiana; o el deseo de preservar la inocencia en esa niña que
sigue dándole puntadas a la aurora con la esperanza de llegar siempre a Aldebarán.
A veces la infancia se mezcla con el mundo adulto como en aquella partida de un
juego de mesa cualquiera, cuya interrupción es trasunto de una relación amorosa
encallada. Y el amor, claro, está también muy presente entre los poemas del
libro, casi siempre desde una perspectiva pesimista: hilos sumergidos en el mar
del recuerdo de los que no se quiere tirar por si solo traen una bota vieja o
un calcetín; amores evocados en el fondo de una copa de Gin tonic; sumisiones
mendicantes que ajuglaran al trovador vasallo del amor cortés para degradarlo a
saltimbanqui; entregas apasionadas, casi desesperadas, que se visten de
crucigramas para ser resueltas, que se desprenden de su envasado al vacío para
ser por fin consumidas; amores geométricos y amores reducidos a química; pero
también deudas sentimentales agradecidas. Hay asimismo muchos poemas
metaliterarios: hay quien defiende la poética de la literalidad para decir el
sentimiento; hay versos antiguos que vuelven un día para cumplir su función
catártica, y hay otros que siguen buscando poema; se dice que los poetas son
aquellos que no caben en las dimensiones establecidas o que una fuente de agua
dice su llanto solo para las almas insoportablemente poetas; o que un poema
consiste solamente en cebar un anzuelo. En general el tono de los poemas suele
ser desazonador y esa pesadumbre se inserta en el marco de contextos urbanos
hostiles y casi apocalípticos donde se enseñorean la depresión, la frustración,
la mera desidia de vivir y donde los pocos accesos de alegría son, en realidad,
una trampa. Una metafísica nihilista donde solo somos «polvo cósmico», cubitos
de hielo deshaciéndose en el vaso. La cotidianidad gris se impone en los
espejos, en la vorágine del mundo ajena a la soledad de los suicidas, en las
listas de la compra, que son también versos de la supervivencia. A veces, el
resultado son algunos poemas turbadores, hijos casi de la locura, donde suenan
teléfonos de madrugada, el poeta tiene dos cadáveres en la garganta o se recrea
en la contemplación de un cadáver; o los versos alucinados del poema «A las
ventanas». Los poetas tratan de huir de todo eso a través del viaje interior
pero también mediante el viaje real, como aquel poema en el que el poeta busca
en la India el espacio auroral que le salve «de la desilusión de tanto ahora»;
pero el tiempo marca su ley y se descubren los sueños incumplidos «en un
estropajo escurrido».
Junto a estos poemas
desesperanzados, resisten unos pocos poemas optimistas: cajas azules que
guardan aún el cordel con que amarrar estrellas recién nacidas; la búsqueda de
la paz en cada batalla diaria; las hojas que perseveran asidas a su frágil
pedúnculo; el anhelo de retener la alegría sin hacerla presa; la fantasía como
refugio; la garganta para el canto. Incluye también la antología temáticas
sociales: por eso hay cunetas irredentas; facturas que empiezan a menguar
solamente cuando uno ya es viejo; presiones sociales ante las que la coherencia
del poeta resiste como un saco de boxeo; prejuicios que etiquetan y condicionan
vidas; y «la sed de quien solo conoce el desierto». Ante toda esta miseria
existencial, un dios impotente de cera que llora al acercarle la llama de un
mechero, en su derretirse estéril. No faltan las referencias culturalistas,
como el Joker o el poema que homenajea a la literatura norteamericana pero
siempre manteniendo ese sesgo nacido del desamparo y de la vulnerabilidad, tal
vez el mismo desamparo y vulnerabilidad que estos poetas viejóvenes sienten en
ese exilio voluntario, en ese limbo de los escritores que no tienen fotografía
NÓMINA DE ESCRITORES INCLUIDOS:
Gema Albornoz
Luis Amézaga
Txema Anguera
Ramón Bascuñana
María Beleña
Pilar Cámara
Javier Castro
Lydia Ceña
Fco Javier Gallego Dueñas
Esther García
Almudena López Molina
José Luis Martínez Clares
Mercedes Márquez
Óscar Navarro
Julia Navas
Antonio Palacios
Jackie Rivero
Elena Román
Tomás Soler Borja
Alfonso Vila Francés