El pasado 6 de julio se
presentó en Nueva Delhi la primera traducción al sánscrito del Quijote. La intrahistoria de esta
traducción resulta fascinante. En la década de los años 30 del siglo pasado,
Carl Tilden, un coleccionista de libros estadounidense logra, por mediación del
explorador británico Marc Aurel, que dos eruditos brahmanes, Nityanand Shastri
y Jagaddhar Zadoo, traduzcan al sánscrito 8 capítulos de un Quijote inglés, preparado en el siglo
XVIII por Charles Jarvis. Al morir Tilden, el coleccionista lega todo su tesoro
a la Universidad de Harvard, incluyendo los manuscritos traducidos, de manera
que estos duermen el sueño de los justos por un período de 74 años, desde 1937
hasta 2011, año en que el filólogo indio Surindar Nath, a la sazón nieto del
traductor Shastri, consigue hallarlos gracias a la colaboración de otro
filólogo, Dragomir Dimitrov.
Para los que, como yo,
sienten que el Quijote es casi una
religión, la noticia de su traducción a una lengua sagrada, según la tradición
hindú, resulta algo connatural. No seré tramposo: es cierto que el sánscrito
tiene dos modalidades, el sánscrito védico usado en la liturgia, y el sánscrito
clásico, cuya literatura abarca temas seculares de todo tipo. Uno se pone
romántico y estupendo y cree, en primera instancia, que nuestro Quijote ha sido elevado a categoría
sacra, con audacia herética, al traducirse a un idioma revelado. Y piensa en
aquel tiempo en que, en dirección inversa, estaba prohibido traducir a una
lengua romance los textos sagrados cristianos. Que se lo digan, si no, a Fray
Luis de León, que pasó 5 años en la cárcel de Valladolid, acusado de traducir
al castellano el Cantar de los Cantares.
Ni siquiera Alfonso X se había atrevido a tanto cuando llevó a cabo su
irrepetible proyecto de la Escuela de Traductores de Toledo donde se vertió al
castellano todo el saber acumulado del mundo conocido, convirtiendo nuestro
idioma, por primera vez y de forma pionera respecto a las demás lenguas
romances europeas, en vehículo de cultura, y prestigiando, por tanto, su uso al
nivel del latín o del griego. Pero no fue tan osado con la Biblia.
Así que uno se imaginaba a
don Quijote, el mismo que ya augurase con sus palabras que el libro del que él
era protagonista iba a ser traducido a todas las lenguas del mundo,
enfrentándose ensoberbecido y retador a los malandrines brahmánicos que se
rasgarían las vestiduras al escuchar al hidalgo manchego declararle su amor a
Dulcinea en el idioma de sus dioses. Nada hay de eso, claro, y el Quijote solamente engrosa el acervo
cultural que el sánscrito lleva acumulando desde hace más de 3.500 años, como
ocurrió con las diferentes traducciones hebreas, que se remontan al siglo XIX,
o las latinas: «In quodam loco Manicae regiones, cuius nominis nolo
meminisse…». Uno pronuncia en voz alta el famoso inicio en latín y parece que
esté invocando el espíritu de Cervantes en alguna suerte de logia clandestina.
Sí, hay algo de religión laica en nuestra relación con el Quijote. Pero en esa condición de feligreses, no importa tanto si
lo leemos en sánscrito, griego, latín, árabe clásico o hebreo. Pongámonos
heréticos de verdad y tomemos el milagro de la resurrección cada que vez que
levantamos a Alonso Quijano de su lecho de muerte –levántate y anda– y lo
colocamos de nuevo a lomos de Rocinante para su enésima aventura. Como hemos
hecho siempre, ininterrumpidamente, desde hace más de 400 años. No es que
oremos. Solamente leemos. Acaso es la misma cosa.






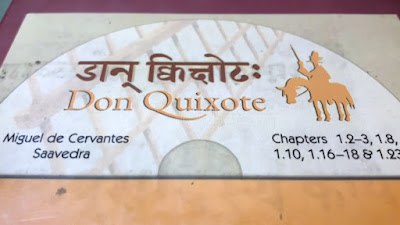







.jpg)
.jpg)