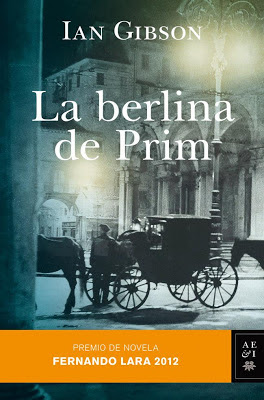No;
no se trata de hacer aquí un remedo bibliofílico de aquel popular anuncio de
compresas. La única compresa que va a necesitar el lector es la que deberá
aplicarse sobre la cabeza con algún cataplasma sacado del laboratorio de
Fierabrás, para paliar la cefalalgia que a buen seguro le producirá lo que a
continuación voy a contarles. Como la pregunta “¿a qué huelen las nubes?” ya
fue resuelta por quién sabe qué misteriosos recovecos del instinto menstrual en
el anuncio de marras, ahora a unos científicos eslovenos y británicos les ha
dado envidia y han conseguido identificar hasta 15 moléculas volátiles
responsables del olor de los libros, lo cual tiene menos mérito que averiguar
el olor de las nubes en plena visita del nuncio pero que supone una nueva contribución
a la ciencia odorífica y hasta complementa a la anterior, pues de todos es
conocida la relación entre los libros y las nubes. Pues bien, según la revista Analytical
Chemistry, donde se publica este estudio, el papel de los libros,
particularmente el de los libros viejos, está compuesto, entre otros elementos,
por la lignina, el polímero orgánico más abundante en el mundo vegetal y
pariente de la vainilla, de ahí su olor dulzón. La oxidación de la lignina es
la que hace amarillear las páginas de los libros, algo que ya casi no ocurre
con los libros nuevos porque éstos están fabricados con papel libre de ácidos,
casi sin lignina. Ahora viene el dolor de cabeza. La lignina está altamente
polimerizada y está formada por monómeros de fenilpropanoides, parecidas al
fenilpropano, pero (¡ojo!) no iguales (matiz altamente interesante),
concretamente alcoholes fenilpropílicos, como el cumarílico, el coniferílico y
el sinapílico.
No,
no, no y cien veces no. Todo esto podrá resultar muy útil para la ciencia; de hecho,
los procesos diagnósticos de degradación (la degradómica) a través del olor,
pueden ofrecer datos sobre el nivel de deterioro de los libros y ponerle freno
a tiempo. Muy útil para la ciencia, digo, pero maldita la falta que nos hacía a
los amantes de los libros el dichoso descubrimiento. Esto es como cuando nos
dicen que el inconmensurable amor que sentimos por nuestra pareja se reduce a
unas reacciones químicas producidas por nuestro organismo y que los escasos
accesos de felicidad de nuestras vidas son, en realidad, un subidón de unas
cosas llamadas endorfinas. Pues me rebelo y me rebelo. Y desde estas páginas
del periódico (ay, el olor de los periódicos…) llamo a la insumisión a todos
los enfermos de luna, a todos los estornudadores de lignina en viejas
bibliotecas, a todos los que duermen con un libro abierto en el regazo, a todos
los que se hallaron en las páginas de un libro. A todos, ejército parapetado
tras la indestructible adarga de los libros, blandiendo vuestros marcapáginas
de cartón, yo os convoco y os arengo para que contestemos a los eslovenos del
chemistrynoséqué y les digamos con grito unánime, como lección bien aprendida,
que los libros huelen al trigo castellano de Antonio Machado; que huelen a la
higuera de Miguel Hernández, al salitre del mar de Alberti, al incienso de las
ciudades levíticas de Gabriel Miró, a la ambrosía de los dioses homéricos, al
tabaco y al vino de Gil de Biedma, al azahar de los naranjos de Blasco Ibáñez,
a los harapos del exilio de tantos, a hojarasca de los pueblos perdidos de
Julio Llamazares, al perfume embriagador y subyugantemente femenino de Ana
Ozores o de Emma Bovary. Que los libros huelen, sobre todo, a nuestros dedos, a
las lágrimas que reblandecieron el papel. Y que quizás también, algún libro que
me prestaste, huela a ti, amor mío, y al volver la página, tal vez levante
polímeros de tu piel y, en tu ausencia, seas, de repente, epifanía de aroma
dulce para mi añoranza.















.jpg)