Pero
qué bonito escribe Eva Losada. La pulsión poética de la autora madrileña es de
una vehemencia tal, que su prosa acaba tejiendo una frazada en la que
envolverse de belleza y así, a resguardo de la intemperie, cobijarse en las
palabras que hilvana Eva con su vocación de literatura inmersiva y sanadora. Es
cierto que a veces le conviene sujetar algo la brida de su prurito estetizante
para dejar respirar al texto, mas no seré yo precisamente quien dé lecciones de
contención. Pero es que, además, el preciosismo formal de Eva está al servicio
de una profundidad psicológica y casi metafísica de muy altos vuelos.
Su
última novela, Las voces del jilguero
(Funambulista) es el ejemplo quintaesenciado de todo lo que decimos.
Protagonizada por tres mujeres, el libro explora los miedos e inseguridades de
cada una de ellas y será en el espacio central de sus respectivas angustias
donde los tabiques cuarteados de sus pasados las reúnan y emparenten en un
mismo gineceo.
Irina
hace mucho tiempo que ha dejado la bebida, pero sigue arrastrando el estigma
del alcoholismo. Acaba de perder a su padre, Jacobo, de quien pronto atisba,
tras el examen del piso paterno, la vida de un auténtico desconocido. Cuida,
además, de su hija Patricia, una niña con algún tipo de problema de afasia. De
todo ello se infiere uno de los temas de la novela: la incomunicación o la
falta de un interlocutor a la manera de Carmen Martín Gaite. Este aspecto se
acentúa aún más a través del segundo personaje, Aurora, la madre de Irina, que
se halla internada en un geriátrico y que ya no conoce a su hija. Dueña de una
librería, heredada ahora por Irina, Aurora, como Patricia a su manera, ha
creado un mundo interior de referencias metaliterarias que la salvan del
ambiente desolador de su internado y de su pasado con Jacobo. Completa la
tríada de personajes femeninos Dolores, una prostituta boliviana que acude
misteriosamente al piso de Jacobo para reclamar «lo que es suyo» y cuyo
decisivo concurso en la trama narrativa no podemos desvelar aquí para no destriparle
el argumento al lector curioso.
Por
otro lado, los personajes masculinos aparecen borrosos y difuminados, a la
manera lorquiana, con sus pulsiones sexuales incluidas, y solo alcanzan algo de
dignidad en las entelequias de Aurora o en el entrañable personaje de Ramón,
compañero de Irina en las terapias de alcohólicos.
Además
del ya aludido uso poético del lenguaje, destaca también el extraordinario
dominio de los registros, que individualizan magistralmente a los diferentes
personajes durante sus intervenciones, muchas de ellas próximas al monólogo
interior. Especialmente conseguido es el que atañe a Dolores, no solo por su
uso de los americanismos sino, sobre todo, por esa percepción del mundo tan
singular, entre el folklore, la inocencia y ese naturalismo americano que
convierte en «normal» las atmósferas más sórdidas, en este caso relacionadas
con la prostitución.
El
amor, por su parte, se erige en el hilo conductor de las tramas paralelas, y se
desromantiza merced al ejemplo de sus imperfecciones y anomalías. Su
experiencia traumática da como resultado personajes vulnerables, frágiles, ya
medio rotos que, no obstante, porfían por hallar algún tipo de redención que,
si bien no los sana del todo, permite al menos hacer sus vidas habitables y
alcanzar cierta ataraxia. Sin embargo, la novela deja al final ese regusto
amargo a fracaso, de vida en barbecho y resignación, que conmueve cuando se
hace balance de todos los pecios hundidos.



















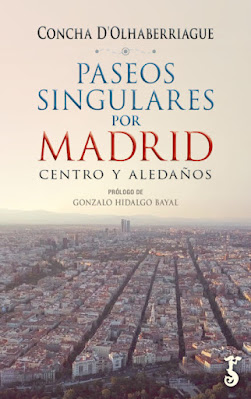
.jpg)


.jpg)