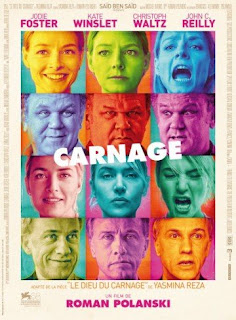Nadie duda de la utilidad de las efemérides literarias. Pretextando un aniversario cualquiera podemos rescatar del olvido a un autor, organizar congresos donde se revisen aspectos de sus obras o se planteen nuevas vías de profundización y, finalmente, reunir en torno al tótem venerado a esa vieja tribu de amigos, ya con algún neófito unido a la causa, para compartir fraternalmente su pasión incondicional.
Pero las efemérides tienen también su lado oscuro. Son campo abonado para los oportunistas, esas sombras que se deslizan sutilmente por el parasitismo literario sin más vocación que su propia medra. Algunos sacan discos, otros venden libros, el de más allá recibe alguna subvención sospechosamente gestionada, el de más acá, en un ejercicio de narcisismo, se intitula a sí propio bajo formas grandilocuentes como “comisario” de un centenario…
Y luego están las efemérides selectivas. Éstas criban las conmemoraciones en función de 3 posibles criterios: la efemérides como única vía de promoción cultural, el estupidismo numérico y el localismo excluyente. A continuación explicaré un suceso reciente que da buena cuenta de las majaderías que en virtud de esa fórmula se están produciendo. El pasado 15 de mayo de 2011 apareció en el Diari de Tarragona un artículo mío donde explicaba la visita que Pedro Salinas realizó en 1927 a la ciudad de Tarragona y la grata impresión que le causó la contemplación de la famosa muñeca de marfil, hoy expuesta en el MNAT, y por aquel entonces acabada de descubrir en la Necrópolis. A la muñeca, Salinas le dedicó un bello texto que testimonia los afectos que suscitó la pieza en su sensibilidad de poeta. A raíz de ese artículo, me pareció que podía resultar una bonita iniciativa conseguir que, junto a la vitrina donde se expone la muñeca, apareciera el texto de Salinas. El proyecto, promovido desde Facebook y desde mi blog personal, recibió una buena acogida y notables adhesiones. Conocedor como soy de la tiranía de las efemérides, le planteé la idea al director del MNAT, el Sr. Tarrats, aprovechando (ingenua estrategia) que en este 2012 se cumplen 85 años de la visita del poeta a la ciudad. Al parecer, al Sr. Tarrats, esa cifra de 85 años no le pareció lo suficientemente “redonda” porque a nuestro director lo que le pone, cual orgasmo pitagórico, son los múltiplos de 25. De modo que me instó a volver a hablar del tema dentro de 15 años, cuando se cumpliese el centenario de la visita. No me digan que no suena a broma.
Es realmente penosa esa servidumbre al número. El amor a la cultura está por encima de cifras y fechas. Es como si una pareja de novios sólo pudiera declarse su amor recíproco el 14 de febrero o el día de su aniversario. Al curioso que visite el museo le va a interesar la anécdota de Salinas siempre, no sólo el año de un centenario. Privar de esa información al visitante que acuda al museo cualquier otro año es absurdo.
Por otro lado, sobre la negativa del Sr.Tarrats se cierne la sospecha de que si el autor propuesto hubiera sido otro o en otra lengua, la iniciativa habría sido, si no aceptada, probablemente considerada de otra manera. De esta sospecha, claro está, doy la presunción de inocencia al Sr. Tarrats, de quien no conozco su ideología a este respecto, pero actúan sobre mí los prejuicios derivados de la constante obstaculización institucional a la que se enfrenta cualquier intento de promoción cultural, especialmente literaria, en lengua castellana.
En fin, esperaremos mejor suerte en el año 2027. Para entonces el Sr. Tarrats tendrá 76 años y un servidor, 48. ¡Qué lástima! Por muy poquito ni el Sr. Tarrats ni yo podremos celebrar nuestro encuentro auspiciados por una bonita y redonda edad, múltiple de 25.